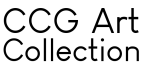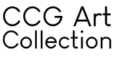Carlos Luna: El Artista Como Es
Por aime Moreno Villarreal ©
Al contemplar por primera vez un cuadro de Carlos Luna asalta la paradoja de su volumetría que, aun cuando extremadamente turgente, acentúa la bidimensionalidad. A menudo la perspectiva de fondo se acorta o se anula, mientras que los primeros planos son descomunales. Las redondeces del diseño, modeladas mediante gradaciones de color y tornasoles muy contrastados, si bien sugieren volúmenes pronunciados, acentúan mecánicamente la geometría de la composición, privilegiando la articulación de las figuras y secciones sobre el efecto de bulto. Así, el triunfo del delineado y la parcialización sobre la profundidad produce una sensación de cautividad de espacios y cuerpos.

¿Sería demasiado evidente relacionar esta volumetría, esta auténtica turgencia cautiva, con la insularidad de Cuba, tanto con “la maldita circunstancia del agua por todas partes” como lo expresa el pintor en una de sus obras, cuanto con el confinamiento de su pueblo, manifiesto en esa recurrente figura de un avión —siempre un avión de la compañía Cubana de Aviación— que cruza el cielo de sus cuadros? Demasiado evidente, pero posible. Esa sensación de cautiverio plástico en perpetua emancipación puede hallarse también, con diversos tintes, en la obra de otros artistas cubanos exiliados, como José Bedia y Segundo Planes. En Carlos Luna, las figuras de miembros fraccionados sugieren marionetas —y recordemos que uno de los grandes tópicos de la marioneta es la contradicción entre su sueño de libertad y la sujeción a la que se halla sometida.
La parcialización dinámica de las figuras en Carlos Luna, si bien ostenta las junturas y articulaciones de la marioneta, guarda desde luego relación con la iconoclastia futurista y con otros gestos vanguardistas, por ejemplo los planos superpuestos del cubismo. De hecho, el pintor cubano parece haber desprendido del futurismo histórico el valor de la pintura como drama expresado en forma y color, y al plantear en ella un teatro de lo social cubano parece asentir a la máxima expresada por Pallazzeschi, “en vez de detenerse en la oscuridad del dolor, atravesarla con ímpetu para entrar en la luz de la risa”.[1] Luna sobrepone humor a las imágenes más crudas, rasgo que lo liga, claro está, a otra tradición moderna: el culto al saltimbanqui y al payaso circense como héroes de ocasión y actores de un loable fracaso perpetuo.
Así el pintor va presentando una socialidad. Ya como el fondo de la desesperación encubierto tras proeza sexual, ya como la idiotez o locura que alcanzan redención estética, ya como un anhelo y una premonición que se proyectan mediúmnicamente a través de conos de luz que surgidos de los ojos de las mujeres, en la pintura de Carlos Luna hay una invitación a aclimatarnos a la visión del mundo que surge de su grupo social de referencia en los márgenes de la vida civil reglamentaria. La Cuba paisana con su naturaleza, su maldición, su rara armonía, su genio. Los personajes de estos cuadros brotan eminentemente de un fondo biográfico.
Carlos Luna nació el 2 de enero de 1969 en San Luis, un pueblo tabacalero en el Estado de Pinar del Río. Su origen guajiro, campesino, ha quedado plasmado en uno de sus personajes característicos: ese hombre de campo bigotón que porta sombrero de tres pedradas, soberbio, macho, impulsivo, a veces abusivo, pero que también sabe ser leal, a quien llama “El Guajiro Compaysico”, paisano que en el cuadro El Mirón (1988) queda representado sustancialmente como un obseso. El pintor expone la explosión frenética de la vitalidad de los suyos. Desde el fondo próvido de la infancia surgen no sólo gran parte de los elementos que forman su iconografía (el gallo, el toro, el caballo, la manigua, la mujer voluptuosa, el avión, el busto de Martí) sino también las anécdotas en que los cuadros se fundan. Muchos de ellos reproducen algún lance o acontecimiento vivido o fantaseado en su pueblo natal. Luna monta un teatro donde el incidente ridículo se trenza con la efeméride histórica, el lío de faldas con la coyuntura política, el crimen pasional con la idiosincrasia; el chisme, el chiste, la tragedia hacen el tejido privado y mundano de su pueblo: danza graciosa y terrible de la libido y la represión. Toda apariencia se metamorfosea en apetencia.
El ojo del pintor arraiga ese microcosmos feérico y sexual. Acoge la notoriedad de lo que pudo ser banal y rescata su valor de juego. Es un ojo que todo lo indaga, que guiña con ironía, se entorna con simpatía, se asombra redondamente y halla su símbolo en esas mascarillas de Elegguá que aparecen siempre atestiguantes en sus telas. En la religión yoruba, Elegguá es una divinidad intermediaria entre los hombres y la naturaleza. Se le representa por medio de pequeñas cabezas redondas. Es un santito, es un niño mirón. Carlos Luna ha hecho de esa figura un símbolo primordial de su iconografía, como en algún momento lo fue también en la pintura de Wifredo Lam. Elegguá representa la comunicación y el destino; ayuda en las decisiones, abre y cierra los caminos. Es un chismoso y un vigilante. Como máscara —o mejor: media máscara, a la manera de los disfraces de la commedia dell’arte— su funcionalidad gráfica puede incorporarse a cualquier sección o figura del cuadro, y eso lo hace perfectamente útil para el teatro. Elegguá todo lo mira, Elegguá todo lo encarna. Es el sol, es la luna, es un foco; por momentos nos recuerda las candilejas del foro teatral.
Ese foro, que adopta efectivamente características de guiñol, guarda una clave de riqueza cultural vivida como espectáculo. Cuba aparece en la obra pictórica de Carlos Luna como un gran teatro, y en su memoria de artista son muchos los tablados, palenques y tinglados que se entrecruzan. Su conciencia muy aguda del teatro de lo social proviene seguramente del recurso al espectáculo que, en Cuba, adquiere proporciones de educación intensiva. Como estudiante en las escuelas de arte, el pintor debió asistir obligatoriamente durante años, todas las semanas, varios días a la semana, al ballet, a los conciertos, a los concursos de música, a los concursos de teatro. Ahí conoció las glorias y los avernos de espectáculos magistrales y aborrecibles. Con el tiempo el teatro por obligación lo saturó. No más conciertos, no más espectáculos, ya ni siquiera ir al circo. La educación intensiva adquiere visos de adoctrinamiento. Súmese a ella el gran teatro político de los “actos revolucionarios” montados cada viernes bajo el sol en las escuelas elementales, el teatro de los mítines multitudinarios zurcidos con interminables discursos, el de las reuniones del Comité de Defensa Revolucionario tramados de espionaje y chantaje de buena fe. En la memoria de Carlos Luna asoma, casi defensivamente, el modesto tinglado de marionetas que admiró en la infancia, y uno de cuyos personajes, el viejito que decía mentiras, era la parodia de Fidel Castro. El héroe se funde y confunde con el bufón: la gran pureza se revela gran deformación, la hazaña histórica es también gran charada, el orden civil y disciplinario de la vida cotidiana no resulta otra cosa que un desorden controlado.
¿Desorden controlado? Desde 1992, Carlos Luna se avecindó en México y halló en la ciudad de Puebla de los Ángeles un entorno propicio de trabajo. A diferencia de Cuba, donde la sensualidad se enseñorea en la vida cotidiana, en el altiplano mexicano ésta tiende a solaparse: el mexicano disimula y agrede, es retraído y violento, su hipocresía traduce aún las formalidades de la cultura cortesana novohispana. En Puebla, Carlos Luna halló un teatro alterno, donde lo sexual está siempre latente, encerrado tras los muros de lo privado pero insinuado en pesados silencios, circulando por debajo de la mesa. Puebla, ciudad barroca por excelencia, colma con reflejos invertidos aquel desorden controlado que Carlos Luna aportó de Cuba.
A menudo, en su pintura el espacio de ese desorden, latente y emergente, halla manifestación en imágenes de una naturaleza vegetal hinchada de contornos genitales. Las matas revientan la tierra con sus redondeces. Entre un hierbajo y otro se sostienen agitados diálogos que son de testículos y glandes con tetas y grandes culos. Es la manigua, una espesura caliente y ubérrima. Sí, es la manigua de Wifredo Lam, la misma que fue exaltada por los surrealistas, y de la que Pierre Mabille exclamó: “evoca un universo donde los árboles, las flores, los frutos y los espíritus cohabitan gracias a la danza… la vida estalla por todas partes, libre, peligrosa, surgiendo de la vegetación más exuberante, dispuesta a todas las mezclas, a todas las transmutaciones, a todas las posesiones…”[2] Naturaleza en la que el animismo cobra su imagen plena, pero que es al mismo tiempo plasmación de la socialidad en torno.
De repente, del bulbo de una de esas flores brota un líquido seminal. La manigua se tiñe de rojo. El espíritu es carnal, lo votivo se ayunta con la intemperancia. La manigua encarna en la pintura de Carlos Luna esa atmósfera genésica y cachonda que se respira en Cuba. Es por otra parte imagen de la tierra nativa evocada desde el exilio. La mejor recreación que yo conozco de esa jungla animista la hizo Severo Sarduy, precisamente desde el recuerdo, y de ella copio un fragmento:
Todo lo recto —canuto de la caña, largas piernas sin rodilla, cilindro de los brazos— se rompe en curva: nalga, liana, hamaca, trayecto por el cielo de la luna diurna.
Todo es efímero como el paso de un pájaro, y sin embargo fijo, inmóvil en el aire denso, en la quietud insular del mediodía.
O no. Un ligero temblor, un balanceo en las hojas hinchadas, verde y blanco, de la yagruma, en las fuertes flores que gotean una baba transparente y morada, en las líneas rojas de los troncos avinados. Algo se mueve, algo pasa: el viento, la fuga de un cimarrón, la amenaza de una tijera abierta.[3]
Como escenógrafo e iluminador de ese gran teatro, Carlos Luna establece a través de la temperatura del color no sólo estados anímicos, sino que desata verdaderas sinestesias. Así, en la dilatada serie de lienzos consagrados a la figura del gallo, también confeccionado con volutas de genitales masculinos, frecuentemente el cromatismo produce el efecto del canto: según las tonalidades del rojo, del azul, del amarillo o del verde —y con las resonancias que diseña la geometrización del espacio— el espectador escucha la calidad del canto acorde con la hora del día. Señalador del tiempo, el gallo es también una suerte de director de escena. Es, de algún modo, la luz. Se confunde con el sol, es un creador. Es un macho, el señor del gallinero. Es el ave de la plenitud. Pero caramba, con todo y todo el gallo es un pájaro que no vuela. ¿A qué espectáculo nos introduce si no al de la condición humana que toma amarga conciencia de sí misma?
Porque aquí se está jugando una experiencia de vida. Entre las diversiones populares que marcaron en la infancia al pintor, se cuentan en primer lugar las peleas de gallos a las que asistía, y que, ciertamente, no eran legales. En el pueblo de San Luis había siete “vallas” o palenques. De niño, Carlos Luna fue gallero. Crió, entrenó y peleó gallos. Esa pasión se traduce en sus soberbias aves.
Va de cuento. Una vez que se pactaba un encuentro entre familias, todos sabían que el domingo iba a haber pelea de gallos pero nadie lo delataba. Para llegar a la valla había que salir del pueblo y hacer un largo recorrido por el monte y sus vericuetos, en las zonas más intrincadas de la manigua, obedeciendo a un impulso de clandestinidad tenso y festivo. Se pagaba por estar en la valla, en tanto que algunos vigías velaban desde lo alto de la loma por si pudiera acercarse la policía.
En la parte alta de un rancho, escondido en la espesura, había un gran hoyo circular excavado en la tierra. En torno, se acomodaban los asistentes. Para resistir el intenso calor durante el combate, el hoyo se rellenaba con bloques de hielo. Luego el hielo se cubría con mantas de saco, y sobre el yute se tendían pencas de guano (es decir, de palma) sobre las que se esparcía aserrín y paja de la molida de arroz. Ahí se peleaban los gallos, en el redondel que quedaba un metro por debajo del nivel del suelo. Las peleas eran ocasión de terribles desahogos, donde brotaba la furia social y la impotencia ante la represión política; pero luego de un rato, la gente compartía de modo amistoso. Al término del combate, las vallas se camuflajeaban cubriéndolas con tablas y guano. Las vallas de gallos eran bien conocidas por el gobierno, pero fueron uno de los espacios ilegales poco intervenidos por la autoridad.
El palenque da también forma a esa socialidad llevada al teatro. Por medio de la figura del gallo, Carlos Luna contó primero en sus cuadros historias locales sin pintar a los protagonistas específicos. Luego, al complicar la figura y convertirla en hombre-
La función social del espectáculo queda muy pronto clarificada como una mediación del conflicto. Carlos Luna recuerda la curiosa institución festiva que su natal San Luis mantiene: “Los miércoles del bolero”, el día en que la población se reúne en la Casa de la Cultura para cantar. Uno a uno, los aficionados —que no son otros que los vecinos— suben a la tarima. Una malla los protege, pues si su son y entonación no resultan agradables, llueven junto con los abucheos los zapatos. Ahí las señoras se vengan de sus maridos, los trapos sucios se ventilan y se dirimen las contrariedades: el espectáculo público, si no resuelve el conflicto social por lo menos lo encauza en una representación alterna. En la pintura de Carlos Luna, con telones, decorados e iluminación focal, el espectador contempla episodios alegóricos de ese pueblo de San Luis.
Ya dijimos párrafos atrás que en la tradición de la marioneta se juega una metáfora entre el sueño de la libertad y la realidad de la sujeción. Ese es el gran mito del muñeco articulado. Quizá la versión más famosa del mismo sea el Pinocho de Carlo Collodi: un muñeco que se aleja del autómata clásico (aquellas maravillas mecánicas que producen la impresión de estar dotadas de movimiento autónomo) para actuar, con toda voluntad y capricho, por su cuenta. Pinocho es el muñeco rebelde. Travieso, desobediente, mentiroso, no se conforma con el papel de héroe ejemplar. Realiza esa liberación del yugo de su creador que tantas veces soñaron las marionetas. Los personajes de Carlos Luna participan de esa rebeldía fanfarrona, de esa irreductibilidad. Se resisten a ser muñecos.
Vale vindicar a la marioneta, y recordar para la pintura que una de las fuentes vitales de la primera iconografía picassiana es el teatro de marionetas que el joven artista malagueño presenció repetidamente en la cervecería “Els Quatre Gats” de Barcelona, cuyos muñecos de madera estaban emparentados con Pierrot y Arlequín. Y por supuesto que el cinematógrafo no es ajeno a este tinglado. Véase por ejemplo al hombre-
Charlot fue, qué duda cabe, uno de los inspiradores del teatro y el ballet vanguardistas del siglo XX, en el que participaron algunos de los más ilustres pintores (entre ellos Picasso, Matisse, Léger, Gris, Braque, de Chirico, Miró, Larionov y Goncharova). Varias de sus puestas en escena recurrieron a ese símbolo muñequil de la libertad humana que representa Arlequín, con toda la troupe de la commedia dell’arte, que ahora vemos acaso rearticulada por un personaje del campo cubano, el Guajiro Compaysico y un gallo que acaso nos recuerde, por otro costado, a Chanticleer. Compárse la articulación de Soy Guajiro compay, ¡soy! con la de uno de los actores del ballet Skating Ring, creado por Fernand Léger en 1921 para los Ballets Suecos, inspirado en Chaplin [fig. 1]. Evidentemente, en Léger hay un ambiente de automatismo industrial. Pero lo que une a ambos “mimos” en el plano de la tradición escénica es la mecánica de la marioneta.
Armado con su machete, parecería que el Guajiro Compaysico nada tiene que ver con el pacífico Charlot. Pero recordemos que el mimo del cine usaba su bastón también como un arma. Ambos personajes nos remiten necesariamente a los títeres de cachiporra, que usaban un garrote para hacerse justicia por propia mano. Así transcribe un cronista en 1895 los varazos que propinaba la marioneta de nombre “Cristobita” en un teatro de títeres: “Los héroes de los dramas que hoy llenan la escena resuelven los problemas más irresolubles valiéndose del puñal, la espada, el veneno o el revólver. Cristobita se vale del palo. La porra con que machaca a sus acreedores impertinentes, a los amigos, falsos, al malaventurado que pone los ojos en su mujer, a cuantos, en fin, se le atreven de obras y palabras… Si San Telmo se le sube a las gavias, nada son para él el poder civil y el poder militar.”[4]
El recurso a la marioneta para hablar de la condición humana y de la libertad del hombre es muy antiguo. Aparece ya en Platón. En su “alegoría de la caverna” utiliza el tema del teatro de títeres para hablar sobre la percepción de la realidad. Si un grupo de hombres encadenados de piernas y cuellos desde niños, impedidos de girar en torno, contemplaran siempre la sombra sobre el muro de unas figuras que se hallan en un tinglado a sus espaldas, pensarían que esa es la realidad. (La República, 514-
En las marionetas hay pues una imagen de sometimiento, pero también una vía de liberación. ¿Qué hay en el teatro de la pintura de Carlos Luna que tanto apela al hombre contemporáneo?
Uno de los temas maravillosos del mundo de los títeres es el del artista invisible. ¿Quién es el que está detrás de la cortina, el que mueve los hilos; de quién es esa mano que da la vida al muñeco? Cuando termina la función de marionetas, el artista invisible sale al foro para recibir los aplausos. El efecto no puede ser más decepcionante. El público acaso espera que el titiritero se parezca a sus muñecos, como si el Dios de ese mundo hubiera de estar hecho a imagen y semejanza de sus criaturas. Pero no lo está, no del todo. Este desengaño es remate de la función, y reviste en el teatro de títeres de una nobleza particular: al mostrarse el artista como es, revela una de las claves fundamentales del arte, el desvelamiento.
El desvelamiento del teatro: la pintura de Carlos Luna.
[1] Aldo Pallazzeschi, Contra-
[2] Pierre Mabille, “La manigua de Wifredo Lam”, en Biblioteca de México, núm. 13, ene-
[3] Severo Sarduy, “La jungla”, El Cristo de la rue Jacob, en Obra completa, t. I, Madrid, Galaxia Gutenberg, Col. Archivos, pp. 73-
[4] J. Gestoso y Pérez, art. cit. en Francisco Porras, Titelles: Teatro popular, Madrid, Editora Nacional, 1981, p. 216.